¿Estamos colapsando la red eléctrica con la IA?
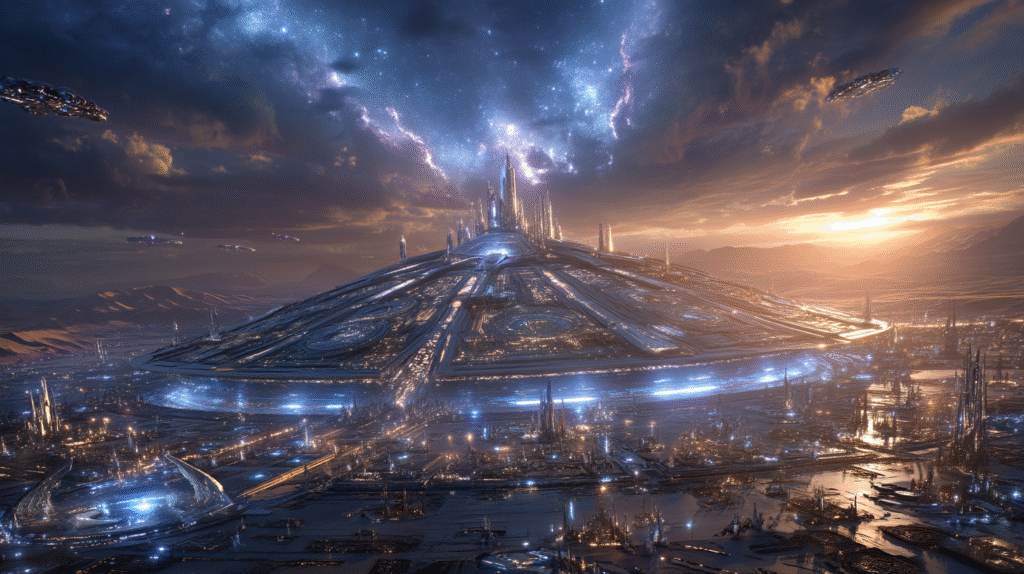
Meta ha anunciado la construcción de dos superclusters de inteligencia artificial —Prometheus y Hyperion— con un consumo energético proyectado de entre 1 y 5 gigavatios cada uno. La noticia no solo confirma la escalada industrial de la IA, sino que plantea una inquietud de fondo: ¿estamos dimensionando correctamente el impacto energético y social de esta nueva infraestructura digital?
Gigavatios por token: la nueva escala energética de la IA
La carrera por modelos de IA más potentes ha desatado una demanda energética que desborda los esquemas actuales. Los nuevos centros de datos de Meta consumirán, individualmente, lo mismo que tres o cuatro reactores nucleares medianos funcionando en paralelo.
En artículos anteriores ya abordamos cómo empresas como Deep Fission y TerraPower están apostando por reactores nucleares modulares para abastecer esta demanda de forma limpia y constante. Sin embargo, mientras esas soluciones aún enfrentan desafíos regulatorios y logísticos, la infraestructura de IA sigue creciendo a velocidad récord. Este desfase plantea un dilema estructural: estamos desplegando sistemas de cómputo sin haber consolidado las fuentes de energía que los sostendrán de forma sostenible.
Carpas industriales y urgencia invisible: el síntoma de una carrera desregulada
Uno de los detalles más llamativos del proyecto Prometheus es su carácter provisional. Según TechCrunch, parte de la infraestructura se levantará en estructuras temporales —literalmente carpas— en Carolina del Norte. Esto no solo revela la urgencia industrial que domina el sector, sino también una preocupante ausencia de gobernanza.
Nos encontramos ante una expansión improvisada, impulsada por dinámicas de competencia geopolítica y comercial, en la que las implicaciones sociales, ambientales y energéticas quedan relegadas a un segundo plano. La comparación con otras industrias críticas —como la nuclear o la farmacéutica— deja en evidencia la falta de planificación de largo plazo que debería acompañar una transformación tecnológica de esta magnitud.
Del código abierto al cerrojo: el auge de los modelos cerrados
A esta presión energética se suma un viraje estratégico profundo: el cierre de los modelos. Meta, OpenAI y otras grandes tecnológicas están dejando atrás la filosofía open-source que marcó los inicios de la IA generativa. El código se encierra, los pesos se ocultan y el acceso se restringe, no solo a nivel técnico, sino también epistemológico.
Esta opacidad dificulta tanto la investigación independiente como la fiscalización pública de los impactos derivados. En este nuevo escenario, no solo estamos entregando nuestra capacidad computacional a unas pocas corporaciones, sino también diluyendo la posibilidad de un escrutinio democrático sobre decisiones que afectan al planeta entero.
¿Quién paga la factura?: sostenibilidad, desigualdad y ausencia de gobernanza
En los artículos anteriores ya mencionados advertíamos de que la sostenibilidad de la IA dependerá, en gran medida, de cómo se gestionen sus demandas energéticas. Pero más allá del tipo de energía utilizada —sea nuclear, renovable o fósil—, el problema de fondo es político. ¿Quién decide dónde se construyen estos centros? ¿Quién se beneficia de su poder computacional? ¿Quién asume los riesgos ambientales y económicos?
La gobernanza responsable de la IA exige principios como transparencia, equidad y supervisión humana. Ninguno de ellos parece estar presente en la actual carrera por el liderazgo en IA. En su lugar, emergen zonas grises legales, acuerdos opacos y un despliegue acelerado que recuerda más a la fiebre del petróleo que a un proyecto tecnológico sostenible.
Una encrucijada histórica: eficiencia computacional o límites planetarios
Estamos en un punto de inflexión. La inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta transformadora para abordar desafíos globales, desde el cambio climático hasta la medicina personalizada. Pero ese potencial dependerá de si somos capaces de repensar no solo su arquitectura técnica, sino también su impacto ecológico y su gobernanza.
La pregunta ya no es solo si la IA puede hacerlo todo, sino si puede hacerlo sin colapsar los límites biofísicos del planeta. Y, sobre todo, si estamos dispuestos a poner esos límites antes de que sea demasiado tarde.





