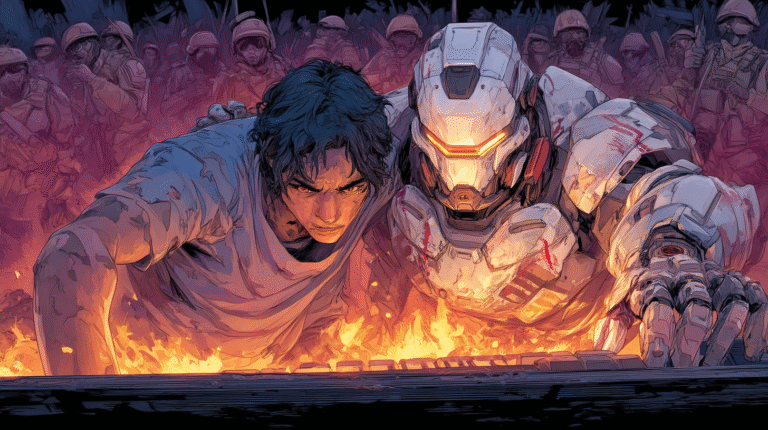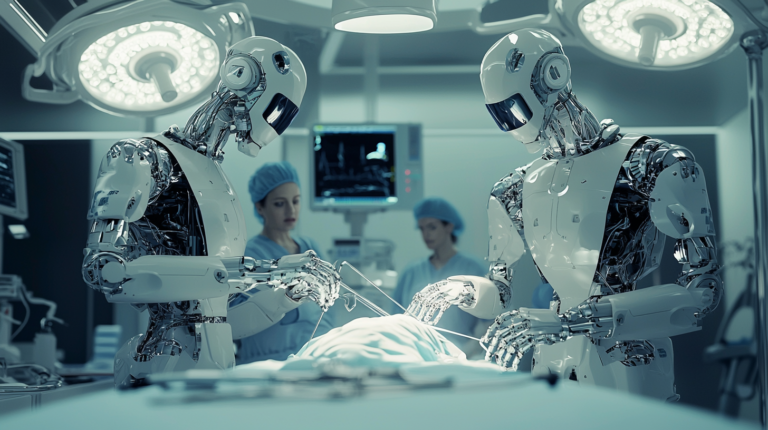Superinteligencia: ¿avance real o estrategia de marketing?
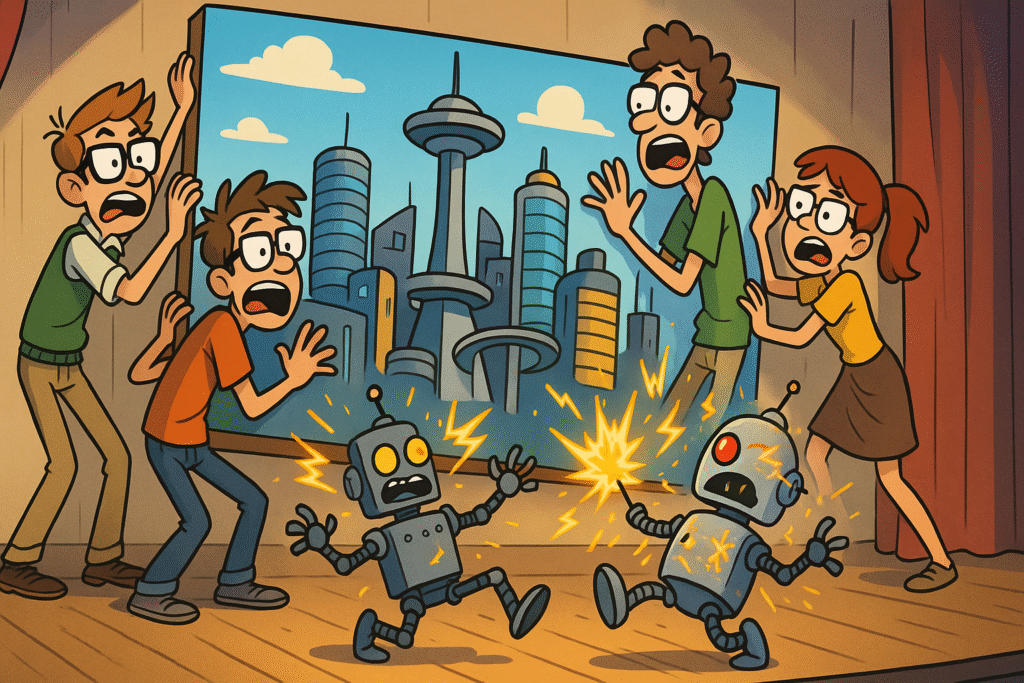
En los últimos meses, el término “superinteligencia” ha comenzado a ocupar un lugar central en la comunicación institucional de compañías como OpenAI, Microsoft o Meta. Lejos de tratarse de un concepto técnico consolidado, su irrupción parece responder más a una estrategia de posicionamiento que a una realidad científica. Al reemplazar la ambigua noción de “inteligencia artificial general” (AGI) por una aún más cargada de connotaciones como “superinteligencia”, las grandes tecnológicas reformulan el horizonte del desarrollo en IA en términos de promesa, poder y excepcionalidad.
El cambio no es menor: al emplear este término, las compañías no solo marcan su ambición, sino que desplazan la conversación hacia un territorio simbólico donde la expectativa supera a la evidencia. En este nuevo terreno, el relato toma el control del ritmo de innovación, sin necesidad de anclarlo en resultados concretos ni en consensos científicos.
La ambigüedad como herramienta: entre lo técnico y lo simbólico
Uno de los factores que ha facilitado esta transición narrativa es la falta de consenso sobre qué constituye realmente una AGI. La literatura técnica aún debate sus definiciones, sus límites y, sobre todo, su verificabilidad. En ese vacío semántico, las Big Tech encuentran una oportunidad para reformular la línea de meta a conveniencia.
La ambigüedad permite presentarse como pioneros en un terreno que, por definición, sigue siendo hipotético. Esta elasticidad discursiva les otorga margen para justificar decisiones estratégicas, captar inversión o imponer modelos de gobernanza sin tener que demostrar avances tangibles. Es, en suma, una manera de capitalizar lo incierto mediante un relato cuidadosamente construido, donde la ciencia cede espacio al branding, y el rigor se diluye en la narrativa de lo inevitable.
Del test de Turing a la superinteligencia: patrones de rebranding
La situación actual recuerda al fenómeno vivido con el célebre test de Turing. Durante años, se planteó como una meta definitoria del progreso en IA, hasta que su relevancia se diluyó silenciosamente cuando las máquinas comenzaron a superarlo sin implicar conciencia, comprensión o agencia real. Hoy, algo similar ocurre con el término AGI: al quedar difuso, se vuelve superable sin fanfarria.
La introducción de la “superinteligencia” como nuevo referente no es, por tanto, un avance conceptual, sino un desplazamiento discursivo que responde a una lógica de mercado. En este ciclo, el sector tecnológico actúa cada vez más como una red social: lo importante no es tanto lo que se es, sino lo que se aparenta. La urgencia por liderar narrativas sustituye la prudencia técnica, y el lenguaje se convierte en herramienta de dominación simbólica más que de precisión científica.
¿Quién gana con la narrativa de la superinteligencia?
La sustitución conceptual no es inocente. Llega en un contexto de máxima presión para la industria: inversiones multimillonarias que exigen retornos inmediatos, fallos públicos de los sistemas actuales, tensiones energéticas globales, y una carrera por el talento que se libra a golpe de talonario. En ese entorno volátil, el discurso de la “superinteligencia” sirve como cortina de humo, desviando la atención de los problemas estructurales.
La narrativa se impone como antídoto al escepticismo, pero también como mecanismo de control: quien define el término, define el terreno de juego. Y así, el marketing se alza sobre la ciencia, estableciendo una nueva lógica en la que la realidad no se explica, sino que se modela en función de lo que conviene comunicar. El resultado es un ecosistema cada vez más opaco, donde la promesa sustituye al progreso y el relato eclipsa la evidencia.
Conclusión: hacia una crítica del lenguaje de la IA
La adopción de la “superinteligencia” como nuevo marco de referencia revela una tendencia preocupante: la subordinación del desarrollo científico a las exigencias del relato corporativo. No se trata solo de un cambio de términos, sino de una estrategia para redefinir lo que se considera avance, éxito o liderazgo en el campo de la inteligencia artificial. Esta maniobra discursiva, aunque efectiva en el corto plazo, erosiona la transparencia del debate público y profundiza la asimetría entre quienes producen tecnología y quienes deben comprender sus implicaciones.
Si aceptamos sin crítica esta mutación semántica, corremos el riesgo de legitimar un modelo de innovación que prioriza la percepción sobre la realidad, y que convierte la ambigüedad en activo estratégico. Frente a ello, urge recuperar una mirada crítica sobre el lenguaje, entendiendo que en el universo tecnológico, las palabras no solo describen el futuro: lo crean.