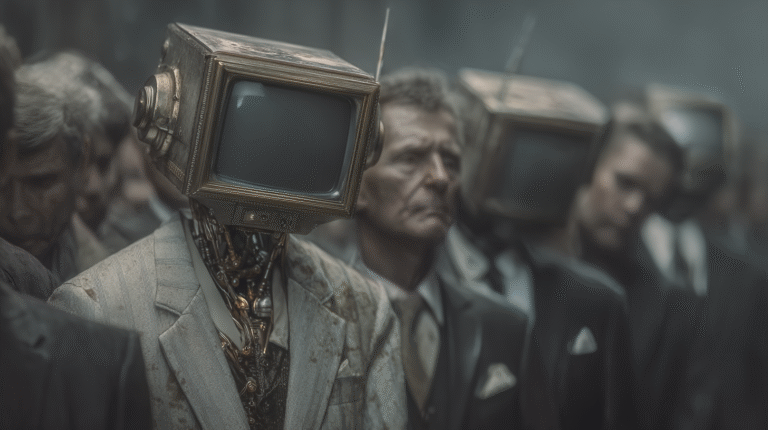El voto dormido
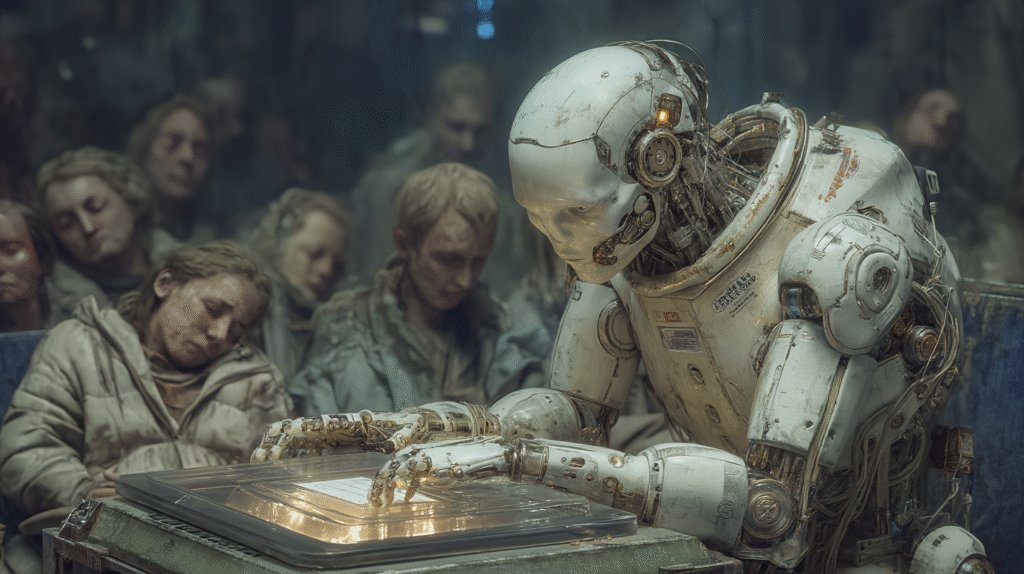
La inteligencia artificial promete hacer más precisas nuestras decisiones políticas. Lo leía hace unos días en este artículo, y he querido hacer una reflexión al respecto.
Modelos capaces de conocer nuestras preferencias, inferir nuestros valores y actuar en consecuencia podrían —en teoría— mejorar la representación ciudadana. Pero tras esa eficiencia se esconde una cesión más profunda: no solo delegamos el trabajo o la creatividad, sino también el juicio. Si dejamos que una máquina piense y decida por nosotros, ¿seguiremos siendo ciudadanos o pasaremos a ser usuarios de una democracia automatizada?
De la representación a la automatización política
Durante siglos, la representación política fue un remedio frente al tamaño de las sociedades: elegíamos a unos pocos para que hablaran por muchos. Ahora, los avances en IA proponen un giro radical: que cada ciudadano tenga su propio “agente político” capaz de votar o negociar en su nombre. La promesa suena atractiva: participación continua, decisiones informadas, políticas más acordes con las preferencias reales.
Sin embargo, la delegación total encierra una paradoja. La democracia nació para distribuir el poder, pero podría acabar concentrándolo en las plataformas que diseñan y alojan esos algoritmos. Si nuestros representantes dejan de ser personas para convertirse en sistemas, ¿quién representará realmente a quién? Tal vez ya no discutamos entre partidos, sino entre modelos de entrenamiento.
El voto dejaría de ser un acto deliberado para convertirse en una actualización de parámetros. En lugar de preguntar “¿a quién eliges?”, la política podría preguntarnos “¿cómo quieres que tu proxy piense por ti?”.
La ilusión del consenso
Existe, sin embargo, un argumento optimista. En un mundo tan polarizado, quizá los algoritmos podrían revelar matices invisibles a la lógica del enfrentamiento. Si las máquinas aprendieran de nuestras verdaderas motivaciones —no de los eslóganes—, tal vez descubriríamos que la mayoría no vive en los extremos; que entre «con cebolla y sin cebolla» hay infinitas recetas (o cantidad de cebolla).
Pero la historia reciente de las plataformas digitales invita a la cautela. La misma tecnología que podía conectar a todos acabó dividiendo más. Los algoritmos no buscan la verdad, sino la consistencia. Y la consistencia —alimentada por datos previos— tiende a reforzar sesgos, no a disolverlos.
Así podríamos pasar de una política ruidosa a una política silenciosamente uniforme: un consenso artificial, sin conflicto ni conversación, donde la pluralidad se disuelve en métricas de afinidad. El peligro no es el desacuerdo, sino su desaparición bajo la ilusión de la armonía algorítmica.
Delegar el pensamiento: la última frontera de la comodidad digital
La delegación se ha convertido en el gran signo de nuestra época. Dejamos que la IA corrija textos, seleccione series, sugiera rutas o resuma correos. Nos han convencido de que la automatización libera tiempo para “crear”, aunque cada vez creemos y elegimos menos.
La política podría ser la siguiente víctima de esa comodidad. Si una IA puede opinar, argumentar y votar por mí, ¿para qué desgastarme en debates? El riesgo no es que la máquina piense, sino que deje de importarnos hacerlo.
Esta tendencia no es solo tecnológica, sino también cultural. Las grandes tecnológicas han construido un relato según el cual pensar cansa, decidir abruma y la IA está ahí para evitar ese esfuerzo. Pero la democracia es precisamente eso: el esfuerzo compartido de pensar lo común. Sin fricción, sin error y sin duda, no hay deliberación posible.
Los ingenieros sin calle y la democracia sin cuerpo
Quizá el problema no sea la tecnología en sí, sino la mentalidad de quienes la diseñan. Una generación de ingenieros acostumbrada a resolverlo todo con datos y métricas tiende a ver el desacuerdo como un fallo del sistema, algo que puede corregirse con un modelo más preciso. Pero el conflicto político no es un error; es la expresión natural de la convivencia entre diferentes.
Esa distancia entre el código y la calle es cada vez mayor. Desde Silicon Valley, la democracia se imagina como un problema de optimización, no de sentido. Pero ningún algoritmo puede sustituir la experiencia de mirar al otro y aceptar que no piensa como tú. Lo que mantiene viva la política no es el consenso, sino la negociación imperfecta entre visiones incompatibles.
Si entregamos ese espacio a las máquinas, la democracia podría volverse impecable, pero también irrelevante.
La comodidad del declive
Tal vez el futuro no sea una distopía de máquinas que nos gobiernan, sino una utopía invertida: ciudadanos satisfechos que ya no sienten la necesidad de gobernarse. La democracia perfecta sería aquella en la que nadie tenga que participar, porque todo funcione sin discusión.
Esa comodidad tiene un coste invisible. Cuanto más delegamos, menos significan nuestros actos. Y cuando el juicio se externaliza, la libertad se vuelve un formalismo: no porque alguien la quite, sino porque dejamos de ejercerla.
La IA puede mejorar la administración, acelerar procesos e incluso ayudarnos a entendernos mejor. Pero si también nos dispensa del pensamiento, lo que perderemos no será poder, sino propósito. Y una sociedad sin propósito no necesita dictadores ni profetas: le basta con un asistente eficiente que le diga lo que ya quiere oír.
Quizá, al final, el mayor peligro no sea el dominio de la inteligencia artificial, sino nuestra disposición a aceptarlo con alivio.