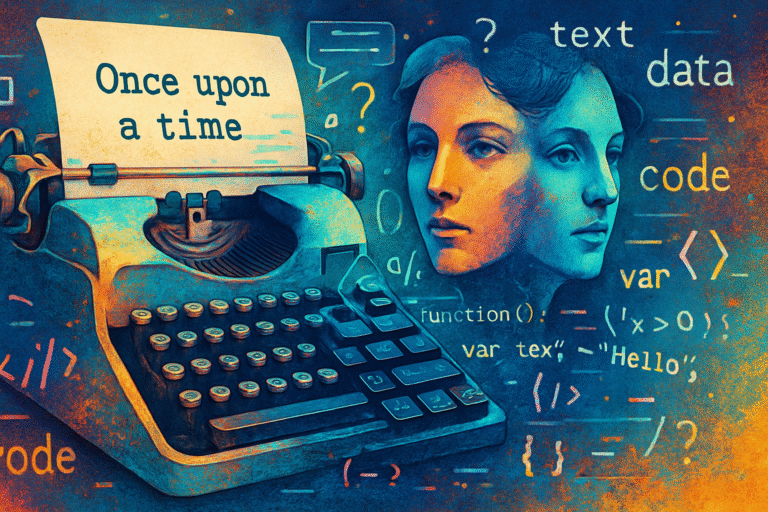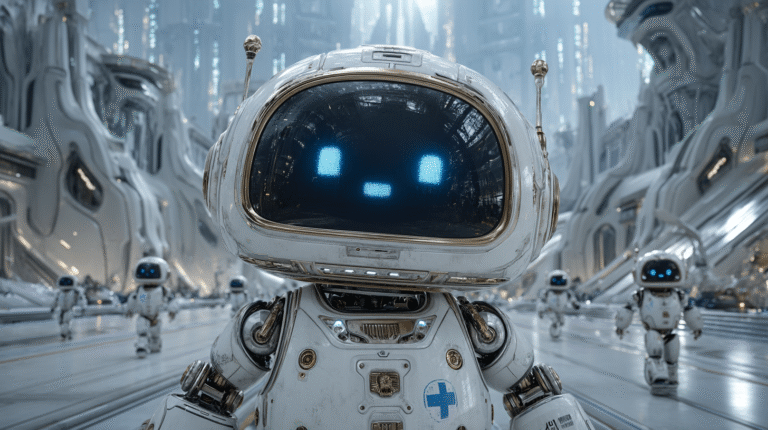El momento en que la IA deja de escalar por inercia

La inteligencia artificial que conocemos funciona bajo una premisa implícita: basta con pagar por usarla. Acceso, tokens, suscripciones, licencias. El modelo es reconocible, casi cómodo. Pero estamos entrando en otra fase. Hasta ahora el coste parecía técnico y el valor, difuso, por lo que la transacción se mantenía estable. Ese equilibrio empieza a romperse. No por un cambio repentino en la tecnología, sino porque el contexto que la rodea ya no permite seguir fingiendo que la IA es solo software.
Cuando Sarah Friar planteó públicamente en Davos la posibilidad de acuerdos de value sharing, no estaba anunciando un producto ni cerrando un marco contractual. Estaba verbalizando algo más básico: la sospecha de que cobrar por uso ya no captura ni el valor real creado ni los costes reales asumidos. La IA empieza a reclamar una relación distinta con quienes la usan. Y eso cambia el terreno.
El pago ha funcionado porque simplifica una realidad compleja. Permite experimentar sin compromisos profundos, adoptar sin rediseñar procesos y externalizar costes que hasta hace no tanto no eran visibles. Hoy, esa comodidad se ha agotado. La infraestructura pesa, la adopción se ha forzado y la centralidad de ciertos actores hace que las decisiones económicas se conviertan, inevitablemente, en decisiones políticas.
Cuando el uso deja de explicar el valor
El problema de fondo no es que el pago por uso sea injusto. Es que se ha vuelto insuficiente. En sectores donde la IA contribuye directamente a la creación de activos de alto valor (un fármaco, una optimización energética, una ventaja financiera), el precio por token deja de tener relación con el resultado. No captura el potencial de beneficio ni refleja el riesgo asumido por quien pone la infraestructura.
Aquí aparece el giro conceptual del value sharing. La IA deja de venderse solo como herramienta y empieza a posicionarse como parte del proceso económico. No dice “págame por usarme”, sino “si contribuyo a crear valor, participo en él”. Ese desplazamiento no es semántico. Es estructural. Introduce una lógica de alineación de incentivos que hasta ahora se había evitado deliberadamente en el software generalista.
Pero también introduce una fricción nueva. Compartir resultados obliga a definir qué cuenta como resultado, quién lo mide y desde qué posición de poder. La negociación deja de girar en torno a tarifas y pasa a girar en torno al reparto. Y ahí la neutralidad desaparece.
La infraestructura ya no es invisible
Este cambio no se produce en el vacío. Llega en un momento en el que la IA ha dejado de ser abstracta. Consume energía, agua, suelo y atención política. Compite por recursos comunes y genera resistencias locales. El crecimiento ya no depende solo de mejores modelos, sino de permisos, aceptación social y capacidad de justificar impacto. La infraestructura se ha convertido en un actor visible, y con ello el coste total de la IA ha dejado de poder esconderse.
En ese contexto, el value sharing puede leerse como un movimiento simétrico. Si las comunidades empiezan a exigir que las empresas internalicen los costes de su expansión, las empresas empiezan a buscar formas de internalizar el valor que generan. No es altruismo ni innovación moral. Es ajuste estratégico. Un intento de ordenar fricciones antes de que se conviertan en bloqueos.
La IA entra así en una fase donde todo se negocia. No solo el precio del acceso, sino la legitimidad del crecimiento. Y esa negociación no se limita al territorio físico; se extiende a la relación económica con los clientes.
Adopción forzada y resultados mal definidos
Hay otro elemento que vuelve especialmente delicado el paso al value sharing: muchas organizaciones no tienen claro qué están intentando conseguir con la IA. La adopción se ha acelerado por presión reputacional, por miedo a quedarse atrás, por la sensación de que decidir despacio equivale a perder. En ese contexto, pagar por uso funcionaba como amortiguador. Permitía probar sin definir demasiado.
Un modelo basado en resultados elimina ese colchón. Obliga a explicitar objetivos, a medir impacto y a asumir responsabilidades que antes quedaban diluidas. Para organizaciones con procesos inmaduros, ese salto puede ser más problemático que liberador. Compartir valor presupone saber qué valor se está creando. Y no siempre es así.
Aquí aparece una asimetría inevitable. Los proveedores de modelos pueden participar en el éxito sin asumir el coste de decisiones mal planteadas aguas arriba. El riesgo de una adopción desordenada no desaparece; se redistribuye. Y eso introduce tensiones que no se resuelven con contratos elegantes.
De proveedor a actor económico
El value sharing reabre una pregunta que el sector había esquivado: ¿qué es, exactamente, una empresa de IA avanzada? ¿Un proveedor de software o un actor económico que participa en la cadena de valor? Si prospera este modelo, la frontera se difumina. La IA deja de ser un insumo neutral y pasa a estar incentivada por el éxito del cliente. Eso puede alinear intereses, pero también genera nuevas dependencias.
Cuando un proveedor participa en el resultado, su influencia deja de ser técnica. Se vuelve estratégica. Decide qué se optimiza, qué se prioriza y, en última instancia, qué tipo de valor merece ser perseguido. No hace falta que manipule explícitamente las decisiones para que la sospecha aparezca. Basta con que el incentivo exista.
Este es el punto más delicado del movimiento. No por lo que dice, sino por lo que normaliza. Si la IA participa en el resultado, también participa en el poder que ese resultado confiere. Y ese poder llega en un momento en el que las estructuras internas de gobernanza aún están en construcción.
Una transición que no admite atajos
El anuncio implícito de Davos no resuelve estas tensiones. Las expone. Señala que el modelo anterior ya no alcanza y que el siguiente será más complejo, más negociado y menos cómodo. La IA entra en una fase menos espectacular, pero más decisiva. La de su integración plena en la economía real, con costes visibles y beneficios disputados.
El value sharing no es el destino final. Es una señal de tránsito. Indica que la abstracción se ha agotado y que el crecimiento ya no puede apoyarse solo en promesas de eficiencia futura. Todo empieza a tener precio, impacto y consecuencias que alguien debe asumir.
La pregunta ya no es si la inteligencia artificial crea valor. Lo hace. La pregunta es quién lo captura, quién lo paga y bajo qué reglas. Y esas reglas, por primera vez, ya no pueden definirse en solitario.