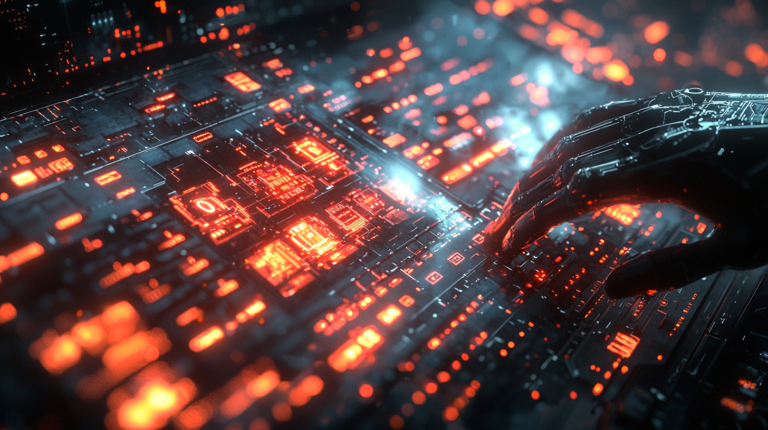Cuando la web se protege de sus propios usuarios
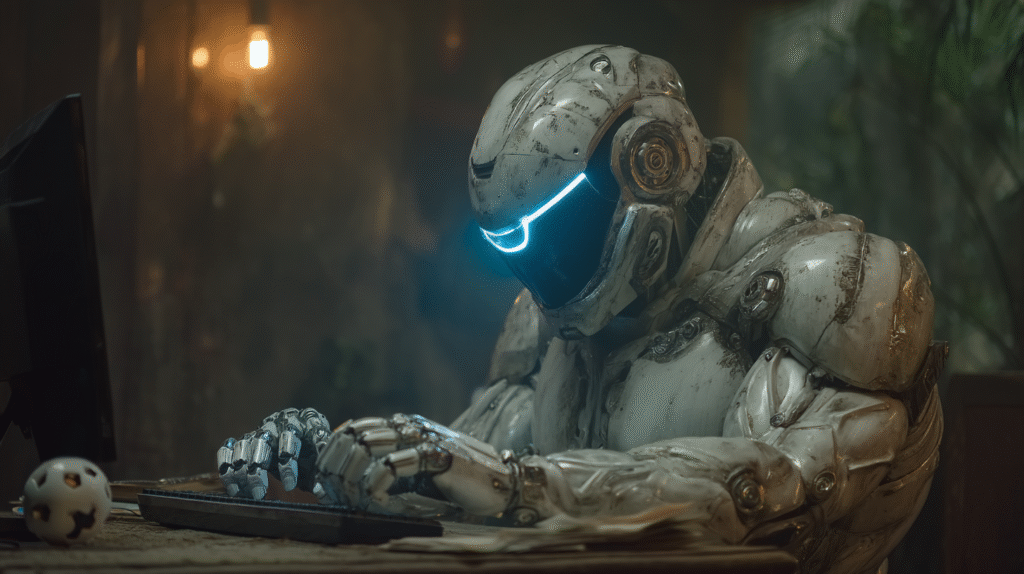
El enfrentamiento entre Amazon y Perplexity se ha interpretado como una disputa táctica: una empresa bloquea integraciones; la otra denuncia censura. Pero bajo la superficie emerge un proceso más profundo. Lo que está en juego no es solo quién puede comprar a través de qué asistente, sino cómo se redistribuye el poder en una web que deja de operar bajo la lógica del usuario humano. En este nuevo escenario, los agentes automatizados desafían el modelo económico, la gobernanza técnica y el equilibrio simbólico de toda la red.
Durante décadas, las plataformas se sostuvieron sobre una promesa de apertura controlada: cualquiera podía acceder, siempre que lo hiciera dentro de sus límites. La IA ha tensado ese pacto. Ya no se trata de mirar o buscar, sino de actuar. Los agentes no leen: ejecutan. Y esa transición —de la lectura a la acción— amenaza el corazón mismo del negocio digital.
Plataformas en modo defensa
Amazon sostiene que su decisión busca proteger al cliente de una “experiencia degradada”. El argumento parece razonable: si un agente compra en su marketplace y comete un error, el coste reputacional recae sobre la marca. Pero detrás de esa prudencia hay otra inquietud: perder el control de la interacción directa.
Cuando un asistente realiza la compra, el usuario no ve la página, no compara, no hace clic. Y cada clic que desaparece es un ingreso publicitario perdido. Las plataformas se blindan porque saben que el intermediario ha cambiado de rostro: ya no es humano, sino algorítmico.
Esa lógica defensiva se replica en toda la industria. Salesforce limita la conexión de buscadores de IA a sus aplicaciones; Apple endurece su política de APIs; Meta ajusta sus términos para mantener cerrada la extracción de datos. El discurso sigue siendo de colaboración, pero las fronteras se hacen más nítidas. Las empresas no bloquean agentes por miedo a la innovación, sino por miedo a la desintermediación.
Los agentes: delegados sin patria
Perplexity se presenta como portavoz del usuario: un agente libre que explora, compara y actúa en su nombre. La narrativa resulta seductora, pero también interesada. El objetivo real no es abrir la web, sino sustituir su interfaz. Quien controla la ejecución controla la transacción, y quien controla la transacción controla el dato.
La autonomía del usuario se convierte así en una ilusión regulada. Delegar una acción no equivale a conservar soberanía sobre ella. Si un agente realiza un pedido equivocado, ¿a quién pertenece el error? ¿Al algoritmo, al marketplace, al fabricante? La responsabilidad se difumina justo en el punto donde antes residía la confianza.
En la práctica, el usuario ya no actúa: es representado. Sus decisiones se transforman en perfiles probabilísticos que un sistema interpreta según contexto, historial y objetivo. Es el nacimiento de una nueva figura jurídica y técnica: la del usuario delegado.
Del derecho de autor al derecho de acceso
La tensión entre agentes y plataformas se cruza con otro frente: la monetización del acceso. Tras el pay-per-crawl, que introdujo la idea de pagar por indexar contenido, comienza a emerger el pay-per-action: un modelo en el que cada interacción automatizada debe negociarse.
El trasfondo no es moral ni técnico, sino económico. Si los modelos de IA se alimentan de información ajena o actúan sobre infraestructuras de terceros, alguien deberá definir cuánto vale cada gesto digital. Europa avanza con propuestas de trazabilidad y licencias colectivas; Estados Unidos opta por acuerdos privados entre desarrolladores y titulares de derechos.
El resultado es paradójico: cuanto más se busca regular, más incentivos existen para cerrar. La web se encierra no por ideología, sino por precaución contractual. Lo abierto deja de ser rentable.
La web sin clic
El clic fue durante años la unidad básica de medida: un gesto, un dato, una monetización. Ahora ese gesto se automatiza. Los agentes no necesitan mirar, solo ejecutar. Esa eficiencia erosiona toda una economía construida sobre la visibilidad.
Si un modelo reserva un hotel, contrata un servicio o realiza una compra, ¿cómo se mide esa interacción? Los sistemas de analítica no registran intenciones, solo resultados. La publicidad deja de ser persuasión para convertirse en instrucción. El tráfico ya no describe personas, sino procesos.
En ese desplazamiento silencioso se desdibuja la frontera entre interfaz y backend. La web se convierte en una red de acciones encadenadas, apenas visible. Los humanos asistimos, pero rara vez intervenimos. Lo que antes era una experiencia de navegación se transforma en un flujo opaco de automatismos que negocian en nuestro nombre.
Un ecosistema líquido
Pensar este escenario como una “guerra” entre agentes y plataformas sería simplificarlo. En realidad, se trata de un ecosistema líquido donde todos los actores se reajustan continuamente. Los cierres son tácticos; los acuerdos, transitorios. Amazon bloquea hoy lo que quizá permita mañana, según cómo evolucione la rentabilidad del dato o la presión regulatoria.
La IA no ha roto la web: la ha vuelto inestable. Cada innovación desplaza las fronteras y obliga a renegociar el equilibrio entre apertura y control. Los grandes actores no buscan tanto impedir el cambio como asegurarse un papel dominante dentro de él.
En ese tablero, las regulaciones actúan como diques móviles: intentan dar forma a una corriente que fluye más rápido que las leyes. Los derechos de autor, el uso justo, la transparencia algorítmica o la responsabilidad civil se vuelven conceptos elásticos. Todo se reinterpreta al ritmo del producto que se lanza y del agente que se actualiza.
La web que ya no nos pertenece
El conflicto entre Amazon y Perplexity no es un punto de llegada, sino una señal: indica que la web ha dejado de ser un entorno de usuarios para convertirse en un ecosistema de intermediarios automáticos. Los humanos seguimos dentro, pero ya no en el centro.
Entre la defensa de las plataformas y la promesa de los agentes, la red se fragmenta en territorios vigilados, cada uno con sus normas, tarifas y protocolos. El acceso ya no se mide en clics, sino en permisos. Y quizá lo más inquietante no sea que las máquinas actúen por nosotros, sino que, al hacerlo, reconstruyan una web donde la experiencia humana deja de ser requisito.
La muralla no se levanta de golpe: se infiltra en los contratos, en las APIs, en las cláusulas de uso. Y cuando queramos darnos cuenta, la web seguirá ahí —accesible, rápida, brillante—, pero ya no nos pertenecerá.