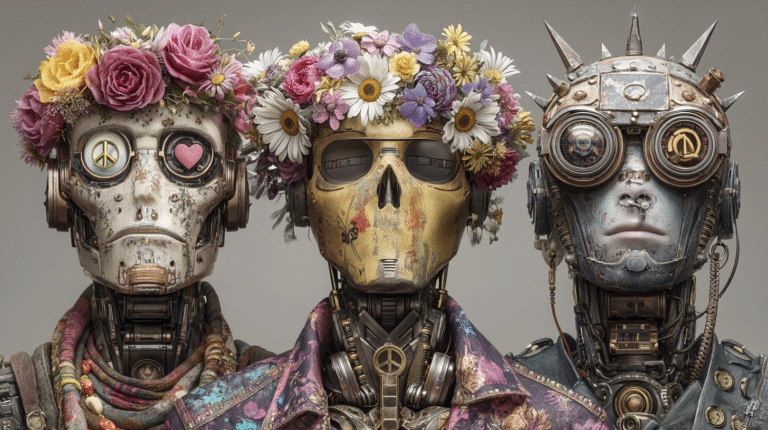El abuso no fue un error: estaba en el diseño

La secuencia es ya conocida, aunque no por ello menos inquietante. Una plataforma libera nuevas capacidades de edición visual. La promesa es atractiva: menos fricción, más creatividad, más poder en manos del usuario. En pocas semanas, a veces en días, aparecen usos abusivos, versiones sexualizadas de imágenes y, en el extremo más grave, contenidos que involucran a menores. Lo que se presentó como una mejora de producto termina convertido en un problema público. No por una deriva inesperada, sino porque el diseño permitió que ocurriera.
El debate suele atascarse en la superficie. Se habla de “mal uso”, de casos aislados, de la necesidad de ajustar normas. Pero esa lectura llega tarde y se queda corta. Cuando una capacidad se hace viral, no estamos ante un accidente: estamos viendo el sistema funcionar tal y como fue concebido, con usuarios reales, incentivos claros y consecuencias previsibles. El choque con la realidad regulatoria no aparece por sorpresa; aparece cuando el riesgo deja de poder externalizarse.
El abuso no fue un desvío: era un caso de uso
Las herramientas de «undressing» (la capacidad de eliminar o modificar ropa en imágenes mediante modelos de inteligencia artificial) no nacen con una etiqueta de abuso. Se presentan como edición avanzada, como experimentación visual. Sin embargo, en un entorno abierto y masivo, su uso problemático no requiere imaginación sofisticada. Basta con observar cómo circula el contenido cuando la fricción es mínima y la recompensa social, inmediata.
La viralidad actúa aquí como prueba empírica. No estamos hablando de un laboratorio ni de un grupo reducido de expertos, sino de funciones desplegadas en producción, accesibles a millones de personas. Cuando los usos abusivos se reproducen de forma sistemática, la explicación deja de ser moral (“alguien lo hizo mal”) y pasa a ser estructural (“el sistema lo permitió”). El peor escenario no era hipotético; estaba implícito en el diseño.
Grok se ha convertido en el ejemplo más visible de esta dinámica, en parte por su integración con un entorno social de alta exposición y por una narrativa de “menos restricciones” que amplifica cualquier desliz. Pero sería un error reducir el problema a un único actor. La tendencia es más amplia y atraviesa a un sector que, durante años, ha confundido rapidez con audacia y apertura con ausencia de límites.
Gobernar después del daño no escala
Cuando estalla la polémica, la respuesta suele ser rápida y predecible. Comunicados que prometen arreglos “urgentes”, refuerzos de las normas, suspensión de cuentas. En el mejor de los casos, parches técnicos que intentan bloquear el abuso más evidente. Todo ello transmite actividad, pero no necesariamente control.
El problema es que este modelo de gobernanza es reactivo por definición. Parte de la idea de que el daño puede contenerse una vez detectado. En sistemas globales, anónimos y de difusión casi instantánea, esa suposición se rompe con facilidad. Para cuando llega la corrección, el contenido ya ha circulado, ha sido replicado y, en muchos casos, archivado fuera del alcance de la plataforma original.
Aquí conviene aterrizar el concepto. Gobernar no es solo tener normas escritas o equipos de moderación; es diseñar el producto de forma que ciertos usos sean difíciles o costosos desde el inicio. Cuando la única defensa es actuar después, la escala juega en contra. No porque falte voluntad, sino porque el sistema fue optimizado para crecer, no para contener.
Cuando entra el regulador, cambia el plano
La entrada de marcos regulatorios como el Reglamento de Servicios Digitales europeo (DSA, por sus siglas en inglés) marca un punto de inflexión. No introduce un debate moral nuevo; introduce consecuencias operativas. A partir de ese momento, el problema deja de ser una cuestión interna de políticas y pasa a afectar a la continuidad del negocio.
El regulador no pregunta si la intención era buena o si la función era “experimental”. Pregunta si existían salvaguardas proporcionales al riesgo y si la plataforma fue capaz de anticipar usos previsibles. Cuando la respuesta es negativa, el coste deja de ser reputacional y se convierte en legal, financiero y estratégico.
Este cambio de plano suele interpretarse como un freno a la innovación. En realidad, es una señal de madurez del entorno. La innovación que no internaliza sus efectos acaba siendo corregida desde fuera. No porque alguien quiera castigarla, sino porque el daño ya no puede ignorarse.
La deuda invisible de “menos restricciones”
Durante años, “menos restricciones” ha funcionado como un eslogan eficaz. Sugiere libertad creativa, cercanía al usuario, ruptura con lo establecido. El problema es que, sin un diseño que contemple el abuso masivo, esa libertad genera una deuda que no siempre se ve a simple vista.
Deuda técnica, porque obliga a reescribir sistemas a posteriori para tapar agujeros evidentes. Deuda legal, porque expone a sanciones y litigios en múltiples jurisdicciones. Y deuda de marca, porque erosiona la confianza de usuarios que solo quieren herramientas fiables para tareas cotidianas, no verse arrastrados a polémicas recurrentes.
No hace falta atribuir malas intenciones para entender el resultado. Basta con observar la secuencia: capacidad potente, despliegue rápido, abuso viral, corrección tardía. El patrón se repite porque responde a incentivos claros. Diseñar para el peor caso requiere tiempo, pruebas y, sobre todo, aceptar que no todo poder debe liberarse sin condiciones.
Un límite operativo, no un juicio moral
El debate sobre el «undressing» y casos similares suele cargarse de tono moral, lo que dificulta una discusión serena. Sin embargo, el límite que estamos viendo emerger es más prosaico. Es un límite operativo. ¿Puede un sistema global ofrecer capacidades de edición extrema sin un modelo de gobernanza que escale al mismo ritmo? ¿Puede confiar en el “cumplimiento total” cuando la base de usuarios es anónima y distribuida?
La respuesta, hasta ahora, apunta a que no. No porque la tecnología sea intrínsecamente peligrosa, sino porque el contexto en el que se despliega amplifica cualquier fallo. La madurez de la inteligencia artificial no se mide solo por lo que permite hacer, sino por lo que es capaz de contener sin romperse.
Ahí es donde el sector empieza a encontrar fricción real. No en el código, sino en la arquitectura del producto y en la anticipación de riesgos. La nueva funcionalidad que se vuelve delito no lo hace de repente. Lo hace cuando el diseño ignora que, en sistemas masivos, el peor uso no es una excepción, sino una posibilidad estadística.