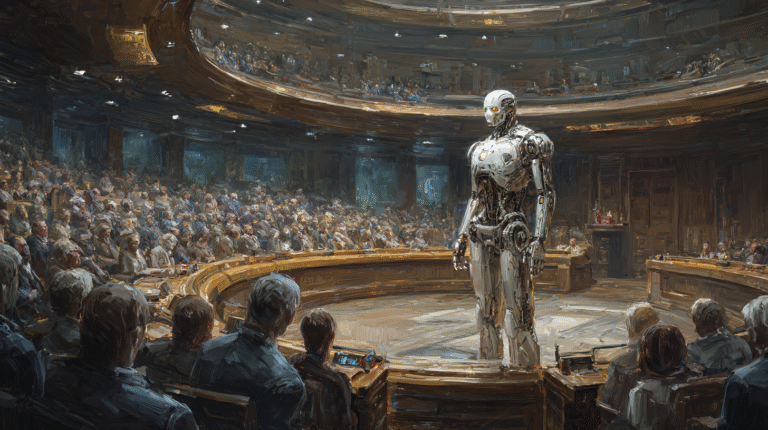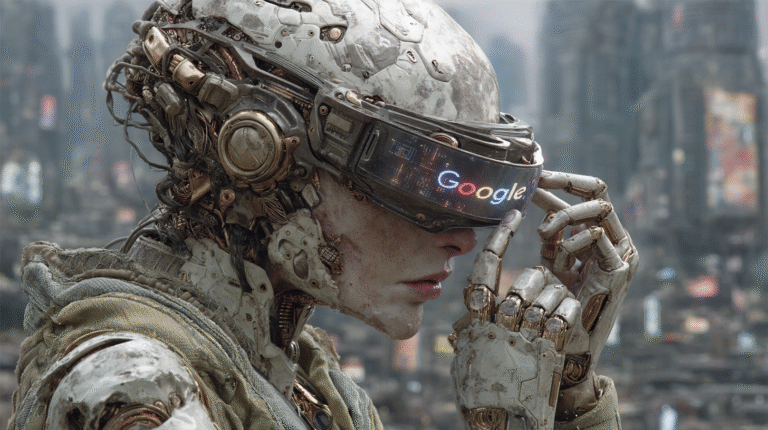La imagen ya no basta

Durante años, quienes trabajaban con la verificación visual abierta compartían una certeza tácita: una imagen encontrada en abierto era, salvo prueba en contra, un fragmento de realidad. No hacía falta formularlo así. Bastaba con mirar, contrastar, situar.
Esa certeza es precisamente la que pone en cuestión un interesante artículo reciente publicado por WITNESS —AI is undermining OSINT’s core assumptions. Here’s how journalists should adapt— firmado por Georgia Edwards, Zuzanna Wojciak y Shirin Anlen. Su advertencia no se centra en la proliferación de deepfakes, sino en algo más profundo: la evolución de la IA generativa está erosionando los supuestos epistémicos sobre los que se ha construido el OSINT visual en la última década.
El punto de partida surge desde dentro del propio campo de quienes han convertido imágenes ciudadanas en pruebas aceptadas por redacciones, tribunales y mecanismos internacionales. A partir de ese diagnóstico, voy a intentar abrir el foco y reflexionar sobre qué implica ese quiebra no solo para el OSINT, sino para el periodismo, los derechos humanos y la propia idea de evidencia visual abierta.
Evidentemente no es la primera vez que la IA obliga a revisar las mediaciones sobre las que se sostenía el periodismo contemporáneo. Lo vemos con la velocidad, la automatización y la delegación acrítica del criterio; ahora es la propia condición de la prueba. El patrón se repite: sistemas técnicos que no inventan la crisis, sino que la amplifican y la hacen visible.
Cuando mirar bastaba
El OSINT contemporáneo no se construyó solo sobre herramientas técnicas. Se apoyó en una cultura de la evidencia que fue tomando forma con la expansión de la web y, más tarde, de las redes sociales. La imagen digital —una foto de móvil, un vídeo grabado a destiempo— se convirtió en testigo. No porque fuera perfecta, sino porque precedía al relato. Primero estaba el registro; luego, la interpretación.
Esa lógica permitió algo nuevo. Comunidades distribuidas podían cruzar vídeos, localizar edificios, reconstruir trayectorias, fechar bombardeos. Periodistas y organizaciones de derechos humanos empezaron a trabajar con materiales abiertos como si fueran piezas de archivo. La imagen no era solo ilustración. Era infraestructura probatoria. Invisible mientras funcionaba.
Ese modelo no exigía fe ciega. Exigía método. Búsqueda inversa, análisis de sombras, metadatos, coincidencias en el terreno. Todo partía de una premisa compartida: el material provenía de una cámara en un lugar y un momento concretos. Manipularlo tenía coste. Falsificarlo dejaba rastros.
La IA no añade ruido, rompe el anclaje
La irrupción de la IA generativa altera esa premisa. No porque genere más imágenes falsas, sino porque genera imágenes sin origen. Escenas plausibles que no remiten a ningún acontecimiento previo. La relación entre imagen y realidad se invierte. Ya no hay captura que luego se interpreta, sino intención narrativa que produce una imagen y la hace circular como si fuera registro.
Eso desplaza el punto de partida del OSINT visual. El «salvo prueba en contra» deja de ser operativo. La carga se mueve hacia la demostración activa de autenticidad. Y ahí aparece el desajuste: las técnicas clásicas de verificación no estaban pensadas para demostrar que algo es real, sino para extraer información de algo que ya se asumía como tal. Como en otros ámbitos del ecosistema informativo, el problema no es que la máquina se equivoque, sino que reproduzca, a escala y con apariencia de neutralidad, una fragilidad que ya estaba ahí.
El problema no es solo técnico. Es epistemológico. La imagen deja de ser evidencia por defecto y se convierte en hipótesis. Verosímil, detallada, convincente. Pero no anclada. Como ocurre en otros ámbitos donde la IA habla con seguridad sin conocer la duda, aquí la apariencia sustituye al vínculo con el mundo.
Cuando todo puede ser falso, lo auténtico pierde fuerza
En contextos de guerra, represión o violencia estructural, ese cambio tiene efectos inmediatos. Durante años, el vídeo ciudadano y la foto casual permitieron documentar ataques, desplazamientos forzosos o uso de armas prohibidas. Hoy, la mera posibilidad de que ese material sea sintético introduce una coartada permanente. No hace falta demostrar que una prueba es falsa. Basta con sugerirlo.
El daño no se limita a la circulación de falsos. Es más corrosivo. Afecta también a lo auténtico, que pierde fuerza probatoria por defecto. La duda se convierte en estrategia defensiva. Los tiempos se alargan. Los umbrales se elevan. La documentación en tiempo real, uno de los logros del OSINT visual, se vuelve más frágil.
Para el periodismo, esto supone algo más que un reto metodológico. Supone la pérdida de un atajo cognitivo que había permitido contar hechos complejos con rapidez y legitimidad. Para los derechos humanos, implica encarecer la prueba, centralizarla, hacerla menos accesible. Nada de eso es neutro.
Del registro a la inferencia
La respuesta que empieza a perfilarse apunta a un desplazamiento más profundo. De una epistemología basada en la imagen como prueba a otra basada en el ensamblaje de evidencias. Ningún contenido visual aislado basta. La autenticidad se infiere por convergencia: testimonios, datos de sensores, registros administrativos, patrones temporales.
Este cambio no es una solución limpia. Tiene costes. Requiere más tiempo, más recursos, más capacidad técnica. Reduce el margen de intervención ciudadana. Desplaza poder hacia quienes pueden sostener procesos largos y complejos. El OSINT que sobreviva será menos visualcentrista y más metodológico. Menos intuitivo. Menos inmediato.
Asumirlo implica aceptar pérdidas. La imagen sola ya no puede ocupar el lugar que ocupaba. Y ese lugar no era menor. Era el punto de contacto entre experiencia, relato y prueba.
Pensar después del diagnóstico
La advertencia lanzada desde el propio ecosistema OSINT no anuncia un colapso inminente. Señala un cambio de régimen. El campo no desaparece, pero deja de ser lo que fue. Periodismo y derechos humanos entran en una fase en la que la evidencia deja de ser evidente.
Quizá la pregunta que se abre no sea cómo adaptarse técnicamente, sino qué tipo de verdad pública puede sostenerse cuando la prueba ya no se muestra, sino que se infiere. Cuando mirar ya no basta y demostrar exige algo más que una imagen convincente. Lo que está en juego no es la supervivencia de una técnica, sino la forma en que seguimos dando cuenta de lo que ocurre.