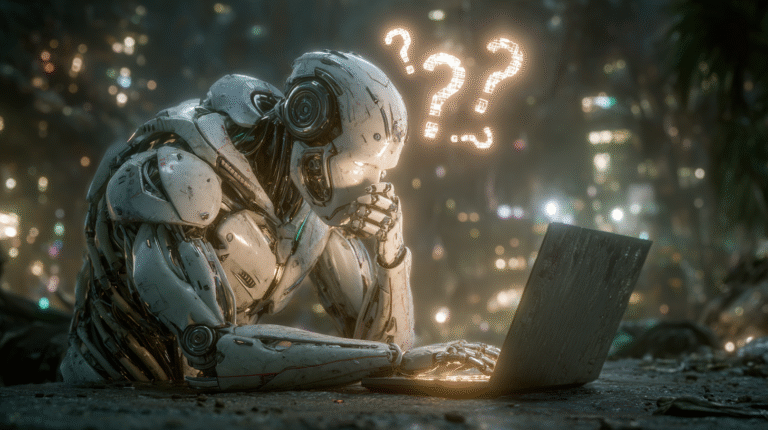Cinco claves para entender por qué fallan tantos proyectos de inteligencia artificial

Hace unos meses reflexionaba sobre cómo Gemini AI, al personalizar sus respuestas, corre el riesgo de encerrarnos en burbujas invisibles: realidades a medida donde la diversidad de perspectivas se diluye. Ese debate sigue vigente, pero hoy la cuestión se desplaza del plano individual al organizacional. Ya no se trata de cómo un usuario queda atrapado en su feed de respuestas, sino de cómo las empresas quedan atrapadas en la obsesión de construir herramientas propias sin medir si realmente son necesarias. En ambos casos, la lección es similar: lo que parece un avance puede convertirse en aislamiento si no se entiende dónde reside el verdadero valor.
La paradoja del fracaso en IA
Katie Parrott narraba en Every el fracaso de su intento por desarrollar un editor interno basado en inteligencia artificial. Lo relataba sin lamentos, casi con la serenidad de quien sabe que perder el tiempo en el camino equivocado también aporta claridad.
En paralelo, Nate B. Jones advertía en su newsletter que el 95 % de los proyectos empresariales de IA carecen de un impacto real en el negocio. Y, sin embargo, los titulares siguen hablando de inversiones récord en centros de datos y casos de uso que transforman industrias enteras. Escuchándolos, y sumando mi propia lectura, surge una tesis compartida: el fracaso en IA no es un invierno tecnológico, sino un activo que, bien interpretado, se convierte en brújula.
Lección micro: el editor que no sobrevivió
Katie lo cuenta con franqueza: tras meses de esfuerzos, su editor de IA no despegó. El código no era el problema; lo que fallaba era la adopción por parte del equipo. Y lo que terminó resultando útil no fue la herramienta en sí, sino las normas editoriales codificadas en forma de prompts, un lenguaje común que permitió ordenar procesos.
La innovación no estaba en inventar desde cero, sino en reconocer que existían infraestructuras más fiables. Por eso, Every decidió finalmente apoyarse en Claude Projects. La enseñanza es clara: en contextos de equipo, lo que pesa no es la brillantez técnica de un prototipo, sino la fiabilidad de aquello que logra ser adoptado.
Panorama macro: fracaso estadístico, éxito exponencial
La perspectiva de Nate amplifica esta intuición. Citando un informe del MIT, recordaba que el 95 % de los pilotos empresariales de IA no logran mover un euro en la cuenta de resultados. Un dato demoledor… salvo por un matiz: el 5 % restante multiplica su impacto hasta escalas millonarias. De ahí la aparente contradicción del momento: fracasos masivos que coexisten con inversiones sin precedentes.
No estamos ante un “invierno” de la IA, sino ante un proceso de selección natural. Las empresas que saben convertir el experimento en producto logran retornos desproporcionados; las que se pierden en pruebas eternas alimentan las estadísticas del desencanto. La narrativa del fracaso convive, paradójicamente, con la era de mayor euforia inversora.
El dilema organizacional: construir o adoptar
Aquí es donde ambas voces se cruzan. Katie muestra cómo la pulsión de “hacerlo todo a medida” puede ser un callejón sin salida. Nate lo traduce en términos macro: cientos de compañías repiten el mismo error, creyendo que el valor está en el software original cuando, en realidad, se halla en los procesos que ese software logra consolidar.
Surge así una pregunta incómoda: ¿cuándo tiene sentido personalizar y cuándo conviene estandarizar? No hay respuesta única, pero la experiencia de Every da pistas: construir desde cero no siempre añade ventaja competitiva; a menudo, ocurre lo contrario: ralentiza. Adoptar un estándar fiable puede liberar recursos y concentrar la creatividad en aquello que realmente distingue a una organización.
El fracaso como brújula colectiva
Lo interesante de este debate es que reformula el concepto del fracaso. En la narrativa tradicional, fracasar es un estigma: símbolo de incapacidad, pérdida o ingenuidad. Pero tanto Katie como Nate invitan a leerlo de otro modo. En su versión más fértil, el fracaso no es un final, sino un filtro. Permite descartar caminos ineficientes, revela cuáles son las verdaderas fortalezas de un equipo, obliga a priorizar lo que importa.
La paradoja es que, en el terreno de la IA, fracasar pronto y con claridad puede convertirse en la mejor inversión posible. Porque cada intento fallido no clausura la innovación: la reorienta.
Entre el ruido y la brújula
Lo que subyace a las historias de *Every* y a los datos del MIT es una advertencia contra la tentación del dramatismo. Ni todo fracaso anuncia el colapso de la inteligencia artificial, ni todo éxito aislado confirma una burbuja. El escenario es más complejo: un proceso de decantación en el que las empresas que logran alinear procesos, cultura y tecnología terminan capturando el valor.
Mientras tanto, las que confunden novedad con ventaja acaban construyendo castillos de arena. Tal vez el verdadero reto de esta etapa no sea estar siempre a la última, sino aprender a elegir las herramientas que, sin hacer ruido, logran sostener lo que queremos hacer mejor.
El valor de lo que no prospera
Si algo dejan claro estas voces es que la IA no se entiende bien desde los extremos. No es una moda pasajera ni una revolución automática. Es un campo donde la tasa de fracaso es altísima, pero en el que unos pocos aciertos cambian el tablero. Katie lo ilustra en lo micro, Nate en lo macro, y juntos señalan la misma lección: el fracaso, lejos de ser un lastre, es un activo si sabemos leerlo.
La pregunta que queda abierta es sencilla y exigente: ¿qué haríamos si empezáramos a interpretar nuestros intentos fallidos no como pérdidas, sino como brújulas que orientan hacia lo que realmente importa?